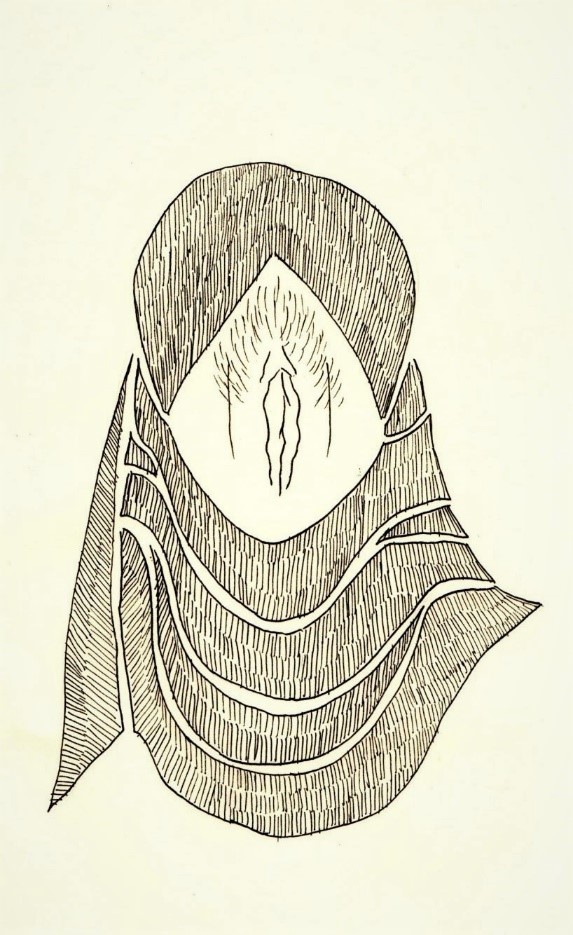
EL SEXO DESNUDO: La revolución sexual musulmana se da en la calle
Hoy la calle más que nunca es un espacio político. Todo cuanto sucede ahí es una constante redefinición de los límites entre la íntima individualidad subjetiva de nuestros cuerpos y la toma de decisiones, así como la gestión política, que se hace sobre ellos. Es el escenario de los procesos y de las contradicciones, de las reasignaciones y de las confrontaciones. Y por eso, entre ambas realidades, entre la piel y la política, existe un lugar abierto a la reflexión. A partir de mi experiencia de vida, quisiera hablar del sexo que se “viste” o se “desnuda” en la calle, del sexo “musulmán” que circula en la Europa copada por el discurso velado del Covid-19, bajo el cual siguen latiendo vidas en cuarentena.
Hablar de la “desnudez” significa hablar de las mujeres. No es que los hombres no se “desnuden”, pero la palabra en sí misma que verbaliza esta acción la descubrí irremediablemente vinculada a la mujer. Entre la infancia y la adolescencia, en el seno de una familia marroquí, entendí que había mujeres “desnudas” y mujeres “vestidas”. Ambas categorías con sus intermedios y sus ambigüedades abrían un abanico de posibilidades: desde la mujer que “desnudaba” su cabello y su rostro, la piel de sus brazos y de sus piernas en un espacio público o que, siendo privado, albergaba a hombres sin relación de parentesco; hasta mujeres que cubrían su “desnudez” con ropa holgada y recatada incluyendo aquí el uso del velo. En un contexto musulmán (entiéndase aquí cualquier grupo o sociedad inscrita en esta tradición, viva donde viva), “desnuda” sirve especialmente para adjetivar a toda mujer que no se vela en espacios donde lo masculino esté presente. Esta “desnudez” política a la que tanto temen los hombres en las calles y de la que tanto hablan las mujeres en los circuitos domésticos, es la cara de la sexualización de un sexo “musulmán” cargado de vergüenzas y tabúes, de eufemismos y agresiones, de placeres y dolores que tiñen las relaciones entre hombres y mujeres de una carga erótica tan apabullante, que se ha convertido en un campo reglamentado desde los inicios mismos del Islam[1].
Por supuesto la sexualización como todo proceso humano necesita ser explicado desde la experiencia. Aprovecharé la mía, como musulmana de tradición y europea de identificación, para exponer las fuerzas que confluyen en este proceso. Como punto de partida, mi madre. En la década de los 90, cuando nos instalamos en un pequeño pueblo del interior de Catalunya, ella vestía con faldas hasta las rodillas y camisas vaporosas, con vestidos que dejaban al descubierto su generoso escote y la piel blanca y fina de sus brazos. Yo era la hija de esta mujer que recogía su ondulante cabello en un coletero de terciopelo. Por aquél entonces, mi padre circulaba en este mundo femenino, ajeno y atraído; en algunas ocasiones, cámara en mano, fotografiaba a mi madre luciendo sus piernas sobre unos tacones que estilizaban su silueta tangible. Así circulaba por ese pueblo en el que éramos bienvenidos; quizás porque todavía podían contarnos con los dedos de las manos. Muy pronto, en uno de los viajes de verano a Marruecos, descubrí que ella, mi madre, iba “desnuda”. Y lo supe de dos formas: porque en Marruecos se “vestía” y porque las mujeres de la familia, en sus largas charlas de mediodía, hacían todo un compendio de mujeres “desnudas” y mujeres “vestidas”.
Muchos años más tarde entendí que mi madre vivió su propia lucha interna acerca de la “vestimenta” y de la “desnudez” de su cuerpo, y que en su fuero interno debió debatirse entre las categorizaciones que unos y otros hacían sobre ella sin por supuesto haber pedido la opinión de nadie. Su diálogo con la “desnudez” se volvía tenso cuando visitábamos a unos tíos que vivían en un pueblo de la misma comarca catalana al que llamábamos “el pequeño Marruecos”. Discretamente y a medida que el coche entraba en la zona mora, sacaba un trozo de tela de su bolso con el que “vestía su desnudez”. Yo observaba todo aquél despliegue de estrategias desde el asiento de atrás, mientras movía mis piernas de nueve años dentro de unos shorts y el sol tocaba la piel de mis hombros a través del cristal.
Llegó el día en el que mi madre dejó de ir “desnuda”. Volviendo del instituto me contó que algunas mujeres catalanas le preguntaron por qué se había cubierto e incluso lo bien o lo mal que le quedaba ese trozo de tela sobre la cabeza. Con toda su diplomacia de extranjera, trató de aceptar que ellas tenían un derecho de antemano asegurado para interrogar o valorar sus acciones; ella en todo caso contaba con el beneplácito de su conciencia. Ella se “vestía” en una época en la que yo buscaba la “desnudez”. Fue entonces cuando descubrí aquellas fotos de mis abuelas: posaban con su cabellos largos y trenzados que caían sobre sus hombros suaves, fotos en las que se descubrían ante un fotógrafo acostumbrado en el Marruecos de los años cincuenta y sesenta a ver a mujeres “desnudas”. Mis abuelas disfrutaban de su “desnudez” pública a la misma edad que mi madre se “vestía” con la esperanza de que tal vez, sus hijas tomarían el buen ejemplo al que ella había llegado después de haber cumplido los cuarenta y a través de una cadena de experiencias que comprendieron su toma de decisión. Por cierto, mi padre nunca formó parte del arbitraje del velo de mi madre.
No obstante, en esa misma época mi padre cruzó el umbral de la fe popular, en la cual se reconocía como musulmán al ejercicio pleno de las oraciones diarias. Desaparecieron de este modo los mediodías de “The Simpsons” y poco a poco pasamos a comer con series o prédicas arabomusulmanas de fondo. En poco tiempo, mi “desnudez” pasó a ser molesta y, aunque nunca hubo un empuje forzoso a la “vestimenta”, sí lo hubo para el recato y el pudor. Se acabaron los pantalones cortos y el exceso de piel al descubierto, empezó la tela y la asfixia de los vaqueros largos y las camisetas de cuello redondo en los calurosos veranos de Marruecos. Entramos en un armario que quería recluir nuestros cuerpos, amenazados por una musulmanidad que mis abuelas desconocían y que mis padres abrazaban como la identificación válida en una Europa desprovista de valores para ellos[2].
Esta es la historia del miedo al sexo, de un sexo desnudo que se mueve con nosotros y más, mucho más, con nosotras. El sexo anda con nosotras a cada paso que damos. Por eso, “vestir” al sexo es controlar el miedo. A mi abuela en su Marruecos de juventud no le hizo falta hacer este ejercicio: ella dominaba su sexo de tal manera que había construido una identificación desde su sexualidad vivida; valor suficiente como para no tener ningún reparo en mostrar su cabello a los demás, valor que no requería del tránsito hacia la sexualización “musulmana” del sexo. Mi abuela era por decirlo de algún modo una “musulmana secularizada” y lograba moverse con este valor, con la seguridad que le confería tener el sexo entre sus piernas y no entre su velo. A mi madre le tocó confrontar ese dominio en una sociedad, que apenas hacía unos años, había vivido intensamente una revolución sexual[3] y por ello, con unos discursos y unas prácticas ajenas, abrumadoras, intimidantes. El choque de civilizaciones es un sucedáneo del choque de sexualidades, mucho más invisible e incisivo, pero con unas consecuencias que tienen atemorizado a Europa. Mi madre, como muchas mujeres que llegaron a Europa entre los años ochenta y noventa desde el norte de África, buscaron sus estrategias para hacer del sexo, su sexo, su propio campo, inquebrantable y pleno. En ello reside su fuerza: su identificación con la musulmanidad es su sexo “vestido” en una Europa postmoderna carente de un proceso abierto a la identificación global y diversa que habita en ella.
Este velo que vemos por las calles (hiyab, para los que quieran un nombre más oriental), es una frontera, un límite, una delimitación y una definición. Por supuesto, no es neutral -pocas cosas lo son- en un espacio público, pues el velo tiene una fuerza política y sexual que hace de su prohibición normativa un acto que tan solo contribuye a reforzarlo como emblema y distintivo de identidad y, podríamos decir, de musulmanidad. Prohibir este dominio significa irrumpir en el transcurso de una revolución sexual, al fin y al cabo, a descubrirnos como sujetos autónomos y capaces de transgredir los límites a nuestra emancipación. Creo que esto no está reñido con los principios de un Estado laico, que sí debe regular el uso del velo en espacios institucionales (como son los colegios públicos), pero debe dejar la calle como espacio de confrontaciones, tensiones y rupturas, para que se conviertan en el empuje necesario para una transformación sexual de las mujeres que buscan “desnudar” al sexo y para las que buscan “vestir” al sexo. Sin este juego de fuerzas no podemos cuestionar el sexo heredado dentro de la amalgama de cultura, religión y política que es el Islam. La revolución sexual dentro del Islam es como una obra de arte, sin subvenciones gubernamentales; se da en carne y hueso y sin concesiones. ¿O acaso podemos imaginar una Revolución francesa sin sangre? ¿o una época de destape sin las perturbaciones que causó en el seno de muchas familias católicas? El mayor de los velos que impide cuestionar el velo reside en delegar en el Estado una revolución que solo puede ser nuestra.
Imagen que acompaña al texto. Autora: África
Notas: [1] En El Corán (trad. Julio Cortés) encontramos las siguientes aleyas que hacen referencia tanto a las relaciones sexuales dentro del matrimonio heterosexual como al coito: 30:21, 2:222-223, 24:32-33, 2:197, 23:5-7, 58:3, 7:189, 5:6, 2:187. En la tradición profética (Sunna) se considera que una mujer tiene derecho al contacto sexual al menos una vez cada cuatro días, determinando también la calidad de estas relaciones a través del ejemplo del Profeta con sus esposas (Saleh, W., Amor, sexualidad y matrimonio en el Islam, Ediciones del Oriente y del mediterráneo, 2010, p.84). Por supuesto la premisa a estas relaciones sexuales es el matrimonio o nikah, literalmente “contrato del acto sexual” un pilar imprescindible del islam político para cohesionar la Umma, comunidad de creyentes. De esta forma las relaciones sexuales fuera del matrimonio (zinā) están sujetas a los delitos tipificados como hudūd, categoría jurídica preescrita en la šarīa en la cual se especifican los medios de prueba y la aplicación de las penas que van desde la inclusión y la subsunción y en menor medida, la eliminación (Torres, K., La reglamentación de la vida sexual en el Islam: interferencia y fusión entre el derecho y la sexualidad en Ambigua, revista de Investigación sobre Género y Estudios Orientales, 2014, pp. 75-98).
[2] Ghalioun, B., El islamismo como identidad política o la relación del mundo musulmán con la modernidad en CIDOB, Afers Internacionals, Núm. 36, pp. 59-76.
[3] De Miguel Álvarez, A., La revolución sexual de los sesenta: una reflexión crítica de su deriva patriarcal en Investigaciones Feministas, 2015, Vol. 6, pp. 20-38. La autora plantea como la reasignación de la sexualidad llevada a cabo en Europa a partir de los años sesenta estuvo sesgada finalmente por una visión neoliberal de la sexualidad, interesante planteamiento si tenemos en cuenta la confluencia con las sexualidades “musulmanas” que circulan en Europa.



