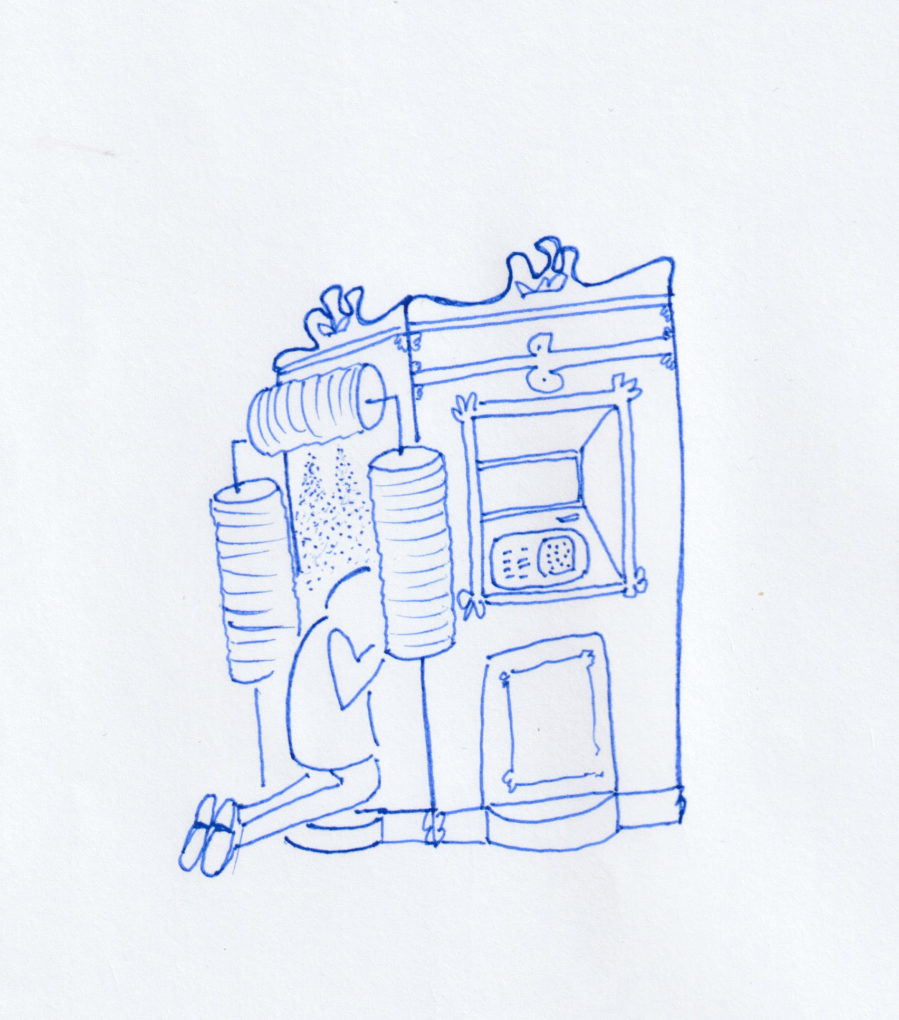
Josecristo
Cuatro personas sin hogar pasaron el segundo invierno de la pandemia en el pórtico de una céntrica iglesia en Santander. Dormían entre cartones y mantas para protegerse del frío y del viento. Guardaban sus pocas posesiones en bolsas de plástico que arrimaban a un lado durante el día, cuando salían a buscarse la vida. Ni siquiera durante las jornadas más duras se abrieron las puertas para que pudieran cobijarse dentro de la casa de Jesús, el más pobre entre los pobres, que pasó su vida renegando de los bienes materiales y predicando la compasión hacia los desfavorecidos de toda condición, con quienes más se identificaba.

Invierno en Santa Lucía. Jose en primer plano, al fondo, ‘el italiano’
Entrada la primavera, uno de ellos había muerto, tras dos días de agonía, a un lado de la puerta central, de donde fue retirado su cuerpo una mañana temprano. Otro fue internado en un centro asistencial, y un tercero ingresó en un centro penitenciario para cumplir una condena pendiente. El cuarto, de nombre Jose, se resistía a abandonar los soportales de la iglesia.
Había pasado gran parte de su vida en reformatorios primero, y en la cárcel después, pagando por delitos cometidos en un pasado marcado por la pobreza, la marginación y las drogas. Tanto tiempo pasó entre rejas que desarrolló una gran aversión por los sitios cerrados. Durmiendo sobre sus cartones, Jose, que se declara creyente, se sentía finalmente libre y en paz. Para disgusto del párroco, que no soportaba la imagen de aquellos pobres que degradaban la entrada de su iglesia. Jose soportó muchas quejas y algunas amenazas de aquel cura, incluida la de instalar unas rejas, otras más, para impedir que pudiera refugiarse en los soportales. Finalmente, ante la presión constante, Jose cedió y abandonó su rincón a cambio de una ayuda para buscar cobijo bajo otro techo.
Se consumó así la venganza de los mercaderes expulsados del templo dos mil años atrás y, por el equivalente a unas treinta monedas, fue desahuciado el legítimo heredero de la iglesia. Pero la codicia de aquellos mercaderes de Jerusalén, cambistas y vendedores de animales para ofrecer en sacrificio, es la inocencia de un niño si la comparamos con la de quienes comercian con la vida eterna en régimen de monopolio.
Escribí estas líneas porque ayer me crucé con Jose, mil veces resucitado, en una calle de Santander. Iba canturreando una de las canciones cristianas que aprendió durante el tiempo que pasó en centros de desintoxicación. No pude evitar acordarme del párroco, y del lugar de su infierno donde se reserva plaza para quienes no ven a Cristo en el corazón de un ex-presidiario, porque creen tenerlo guardado, bajo llave, en un sagrario.
Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
Juan 3:17



